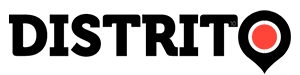Instalados ya cuando empezaba a oscurecer, don Manuel dejó los burros descargados en el patio. De la fuente tomó agua para las bestias y para aplacar el polvo que levantaba al barrer con unas ramas el cuarto, y así poder apilar los huacales, extender los petates y dormir para reponerse del pesado viaje. Siendo gente de campo, que madrugaba, por costumbre también se dormían temprano.
A las primeras horas de la noche, poco después de su arribo a la casa que les brindaba cobijo, se escucharon ruidos en el patio. Habiendo descartado de inmediato que fueran causados por los burros, el cansado don Manuel comentó a su esposa: “Oye, vieja, me pareció oír voces, como que están hablando en la puerta. Asómate a ver quién es”.
Obediente, la esposa de don Manuel salió a ver de qué se trataba, y al regresar dijo a su marido: “Viejo, fíjate que es una señora que vive en los cuartos de adentro y tiene un difunto. Quiere que la ayude a repartir café y la acompañe a rezar unos rosarios”. En casos así, la solidaridad se impone en los pueblos, y por su formación, la buena mujer no lo dudó: se puso un chal y siguió a quien solicitaba su auxilio ante tan penoso trance.
En un amplio salón ubicado al fondo de la casa y sumido en penumbras se encontraba un grupo de dolientes que rezaban en voz baja, casi murmurando, susurrando podría decirse. En el centro, sobre una mesa, se apreciaba una figura humana recostada y vestida de negro, apenas iluminada por los pabilos de las velas, sin llama, sólo con el rescoldo que en ellos quedaba, desprendiendo un humo que se extendía por la habitación y cubría parte de la cabeza a los que piadosamente rezaban.
Terminando los rezos, la mujer pidió a la esposa de don Manuel que la ayudara a repartir unos jarros de café a los asistentes al velorio, pero éstos, con señas corteses y sin pronunciar palabra, rechazaban el ofrecimiento, repitiendo la acción al término del siguiente rosario, y, así hasta en tres ocasiones cuando, ya de madrugada y casi a punto de clarear, la misteriosa mujer, con voz llorosa, pero sin dejar ver su rostro, dijo a su improvisada ayudante: “Muchas gracias, señora, no tengo con qué agradecerle. Nos ayudó a rezar los rosarios y a repartir el café. Debe de estar cansada: vaya a descansar. Se lo merece, pero no deje de ir a la cocina, ahí le dejo algo para usted”.
Dándole la espalda, la mujer se unió al velorio, y la esposa de Manuel, cansada pero satisfecha de haber cumplido como buena cristiana y haber auxiliado a un prójimo en tan penoso trance, se retiró a dormir un rato a su petate.
Al despertar Manuel, su esposa le comentó de la desgracia de la pobre gente que vivía en los cuartos del fondo, y le dio detalles del velorio. “Había gente, pero nadie quiso café; sólo rezaban y rezaban rosarios al difunto, y las velas debieron de estar defectuosas o mojadas, porque los pabilos apenas de veían prendidos y echaban mucho humo. ¡Ah! Y también creo que nos dejó de comer, pues me dijo que en la cocina nos dejaba algo”. “Pos vamos a ver de qué se trata, y si está frío, hago una lumbre para calentarlo”.
Levantándose, fueron juntos a buscar la cocina, la cual identificaron por el brasero, pero no se veía nada que les hubieran dejado para comer. Sólo quedaba polvo y basura, y las destartaladas puertas de una alacena, cerradas, que les hicieron aferrarse a la esperanza de que ahí dentro hallarían lo que les habían dejado.
Con algo de enojo, el hambriento Manuel abrió las puertas, y nada. Sólo telarañas y unos pomos viejos y sucios. “Te engañaron, vieja, no te dejaron nada.” Con incredulidad, la ingenua mujer se acercó para cerciorarse y dijo a su marido: “Oye, viejo, ¿qué es eso que está en ese agujerito?”. Acercándose, vieron un pedazo del enjarre a punto de caer, y al retirarlo encontraron lo que les habían dejado. Oculto en la parte posterior de la alacena se encontraba guardado un tesoro en varias ollas atoleras, perfectamente disimuladas, llenas de monedas. Con esto, para qué querían comer, si hasta el hambre se les fue.
Esto sucedió en los albores del siglo XX, y la historia fue muy difundida, porque el sacerdote, al recibir con gratitud una buena cantidad de dinero proveniente del tesoro, dio fe del milagro, el que Dios había concedido a dos humildes campesinos creyentes, quienes por caridad acudieron a dar apoyo a una familia en momentos difíciles y recibieron un tesoro en pago a su buena obra.
El mismo Manuel, con la sencillez que nunca perdió, relataba años después el acontecimiento que cambió su vida, y afirmaba que cuando quisieron, con temor de estar frente a un dinero ajeno, buscar a la misteriosa dama, no la encontraron por ningún lado de la casa, y el sitio del velorio de la noche anterior estaba vacío: ni difunto, ni dolientes, ni velas… nada, absolutamente nada, sólo el olor a humo.
Integrados a la vida de Querétaro, don Manuel y su esposa siempre se caracterizaron por ser piadosos y devotos asistentes a los oficios religiosos. Fueron muy conocidos y prósperos comerciantes. Formaron a sus hijos y sus nietos, la mayoría de ellos multiplicaron a los miembros de la familia, y sus bisnietos y tataranietos llevan un apellido muy conocido. Supieron sus mayores aprovechar muy bien el tesoro que les “dejaron” en la cocina de la casa de la calle 16 de Septiembre No. 80, oriente, propiedad durante muchos años de la familia De la Cortina y hoy sede de la conocida academia ISCCA.