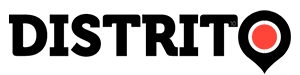Rodeados siempre de sombras y secretos, los tesoros forman un binomio constante con ánimas, aparecidos y fantasmas, seres que contribuyen de forma definitiva a la localización de grandes fortunas, pues suelen ser ellos quienes revelan a los mortales afortunados el sitio exacto donde se encuentran las joyas y monedas que su avaricia convirtió en vínculo con este mundo y les impidió gozar plenamente la gloria celestial.
La creencia popular suele desdeñar la mesura, y deforma los hechos hasta convertirlos en ejemplos de fantasía desbocada, dando origen a cuentos y leyendas en las que poco queda de la prosaica realidad de quienes, por azares del destino, desenterraron lo oculto y lograron disfrutarlo, y que en una muy humana reflexión atribuyen el hallazgo a un milagro concedido por el santo de su devoción o, en su defecto, a un alma que les indicó el camino a la riqueza.
Consejas y leyendas han corrido desde que el mundo es mundo. Esto es parte del fenómeno social que se presenta ante el conocimiento de algo trascendente y que motiva la participación humana en un acto de reafirmación, de presencia, al sentir que, narrando el hecho, será la persona tan importante como quien lo vivió directamente. Este proceder natural del hombre es la principal causa, en casos concretos, de que al encontrar alguien un tesoro muchos afirmen haber visto “con sus propios ojos” el momento preciso, e incluso haber ayudado a desenterrarlo. Este proceder enriquece y acrecienta la leyenda, la tradición, por más que altere los hechos. Pésele al historiador, y haga las delicias del lector.
Las opiniones sobre las riquezas enterradas suelen ser extremas: unos defienden la práctica y otros la condenan, pero no puede negarse que ésta ocurrió y seguramente sigue ocurriendo, y como resultado, algunos afortunados encontraron por casualidad lo que otros trataron de ocultar y que por diferentes motivos no lograron rescatar: o bien emigraron, olvidaron el sitio exacto con el paso de los años o, como es el caso de Querétaro, trataron de protegerlo ante un conflicto como el sitio impuesto a la ciudad durante la Guerra de Reforma, y a fin de cuentas no pudieron recuperarlo.
Cada tesoro descubierto tiene su propia historia, aunque usualmente resulta imposible saberla, al no tener acceso a las monedas encontradas, por la propia circunstancia que los rodea, la que no permite su clasificación ni la datación del hecho que originó el entierro. Pero algunos, al cambiar de manera tan evidente la forma de vida de quienes los hallaron, dan claros ejemplos de que el amor y el dinero no pueden ocultarse, como a continuación relataremos.
Por motivos de subsistencia y dada su pobreza, Manuel acostumbraba a viajar cada tres meses a nuestra ciudad desde su lugar de origen, Pinal de Amoles, un poblado que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales del estado, y tardaba hasta cuatro días en recorrer la distancia a lomo de burro para vender los productos de su trabajo en Querétaro: leña, piñones y hierbas medicinales. Según la época del año, a veces traía guajolotes para las Lupitas y para Navidad.
En ocasiones, Manuel compraba frutas de su municipio: aguacates, duraznos, manzanas y tejocotes, o frutas de otras regiones, algunas poco conocidas: pitayas de gruesas espinas y roja carne, con pequeñas semillas negras, o tunas y nopales. Como su modo de vida dependía de la naturaleza, si ésta le negaba sus dádivas pasaba penurias, al grado de sólo comer frijoles, tortilla y chile durante varios meses, hasta que nuevamente encontraba qué traer para comerciar.
En una de estas épocas malas, al no poder vender nada durante un largo tiempo y viajando con sus burros cargados de leña, pero sin dinero, no pudo pasar por donde solía llegar, por el rumbo de La Cruz, en la casa de un conocido, quien le cobraba cierta cantidad por amarrar sus burros y guardar su mercancía mientras la iba acomodando en los mercados, labor que en ocasiones le llevaba más de una semana. Por el camino recordó a un sacerdote, entonces joven, al que conoció cuando fue encargado del templo en la cabecera de Pinal de Amoles, y quien ahora fungía como párroco en la iglesia de Santiago. El viajero conocía muy bien el camino, porque en una ocasión le había llevado a regalar unos aguacates de Bucareli. Al buscarlo en la iglesia, pudo darse cuenta de que “en la casa de al lado” había mucho espacio y unos portales. Como el padre era muy buena gente, le pediría que le permitiera guardar sus burros y su carga durante cuatro o cinco días mientras él se apuraba a vender su mercancía. Seguramente no le causaría grandes molestias al padrecito.
Al arribar al barrio de La Cruz, entrando por Los Arcos, llegó a un lugar amplio donde podía amarrar a sus animales y, dejándolos al cuidado de su mujer y su hermano, bajó las pocas cuadras que mediaban hasta la parroquia de Santiago para platicar con el padrecito, después de entregarle unas “frutitas”, y solicitarle le diera hospedaje “en la casa de junto”. Así lo manifestó estando ya frente al párroco, quien benevolente le sugirió “algo mejor”: ya que los burros se asustarían con el repique de las campanas y comenzarían a rebuznar, distrayendo a los fieles que acudían a la santa misa, mejor le prestaría una casa que estaba bajo su resguardo, al encargársela la dueña —que había cambiado de domicilio, viuda y enferma, para vivir con su hija.
Habiendo recibido indicaciones para desatrancar la puerta de la vieja casa, que tenía a la vista en la siguiente cuadra, se retiró Manuel. Al pasar frente a la construcción, vio que se encontraba junto a una fuente; la apolillada puerta permitía ver un amplio patio y, a la izquierda, las recámaras. No necesitaba más. Esta casa resultaba mejor de lo que había pensado y no le causaría molestias al padrecito. Dirigiéndose a La Cruz, regresó nuevamente, acompañado de su mujer, su hermano y sus burros con la carga.