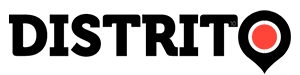En el camino para Amealco, muy cerca de San Juan del Río, se encuentra un poblado llamado Galindo. Está rodeado de cerros y de profundas barrancas, y algunas de sus cuevas naturales (de difícil acceso) albergan vestigios de asentamientos humanos muy remotos. Por lo vertical de las paredes que rodean el paraje, sólo los lugareños se atreven a bajar hasta el río que corre por su parte más profunda.
Entre este sitio y el actualmente conocido como Senegal de las Palomas se extienden amplios llanos y un lomerío, donde sólo quedan algunos “manchones” de árboles cual lunares verdes, en los que se refugia una reducida población de aves y pequeños mamíferos, y proporcionan sombra a los pobladores ante el candente sol de altura.
Los habitantes de Galindo mantienen contacto con los de Senegal de las Palomas a través de algunas personas emparentadas; y si bien la distancia que separa a las poblaciones (más de diez kilómetros) les impide verse con regularidad, siempre se enteran de lo que en ambos poblados ocurre. Por lo mismo, en los dos lugares se sabía de la existencia de la bruja del pueblo de Palomas.
Hoy nos parece inexplicable la naturalidad con que en Galindo y en Palomas se veía a la anciana bruja, pues a nadie causaba extrañeza su existencia, sin duda por la fuerza de la costumbre. Nadie recordaba haberla visto cuando joven, pues desde que los pobladores más longevos tenían memoria, la bruja ya vivía en el pueblo, y se decía había llegado desde la fundación del lugar.
Como algo natural, como parte del pueblo mismo y de la propia vida, todos identificaban de inmediato a la pequeña anciana de pelo largo, que por su andar encorvado casi le arrastraba por el suelo cuando lentamente levantaba la cara, ladeando la cabeza para ver al que se le acercara, y a quien invariablemente se dirigía por su nombre mientras le clavaba los cansados ojos, y sin decir otra cosa, moviendo la cabeza lentamente, como negando lo que sólo ella sabía, se retiraba arrastrando un pie y después el otro, y se perdía en el cerro, desapareciendo por largas temporadas sin que nadie supiera nada de ella.
Por sus características, en la zona son frecuentes las tormentas intensas, cuando el cielo se ennegrece y las nubes bajan; el aire cambia y se carga de electricidad. Ante estos signos, los campesinos sabían que en pocos minutos se desataría la tormenta, y temían el peligro que representan los rayos. Conocían también que antes de la tormenta suelen verse unas “bolas de fuego” que brincan de un árbol a otro, ruedan por el pasto húmedo y truenan al chocar con los árboles. Estas bolas se llaman centellas y su contacto es mortal, porque como los rayos son producto de la electricidad estática, aunque algunos les llaman brujas.
Pero la historia que estamos a punto de narrar no se relaciona con las centellas, hasta cierto punto explicables para los pobladores del Senegal de las Palomas. No eran las brujas o centellas normales, que sólo se presentan bajo ciertas condiciones, poco antes de las lluvias. Se cuenta que dos pastores estaban a punto de regresar con sus animales cuando los ruidos en una arboleda próxima los hicieron voltear. En ese mismo momento, una parvada de grandes aves descendió en la copa de los árboles y se escondió entre sus ramas. Al acercarse para ver de qué tipo de pájaro se trataba, miraron horrorizados que estas aves tenían rostro humano, aunque muy feo.
Desde ese momento los pastores se negaron a acercarse siquiera al lugar para llevar a pastar a los animales. Los dueños del ganado no les creyeron, desde luego, pero en un intento por infundirles confianza ofrecieron acompañarlos al lugar, cargando sus escopetas chisperas por si las aves eran “aprovechables”; es decir, las cazarían para comérselas.
Llegaron al lugar y esperaron por varias horas, pero las misteriosas aves no aparecieron. Llegaron las habituales urracas, torcazas y un cenzontle, pero de las grandotas ni sus luces.
Pasaron varios meses, y ya casi al final de la época de lluvias, cuando el campo estaba verde y bordos y charcos se encontraban llenos, ni el ruido de los arroyos pudo ocultar el escándalo que se escuchó al descender nuevamente, en el mismo lugar, la parvada de “pajarotes”. Los pastores ni por el ganado esperaron, salieron corriendo hasta el poblado para regresar acompañados; en el camino encontraron a un grupo de conocidos, a quienes dijeron que no daba tiempo de ir por las escopetas, que “nomás” los acompañaran para que vieran a las aves en los árboles. y con eso se conformaban.
Mientras todo esto sucedía, la noche empezó a caer, y a pocos metros de los árboles pudieron apreciar las aves, de un tamaño mayor que los guajolotes: tenían cara de anciana con ojos redondos, y en lugar de pico, una nariz encorvada, muy notoria en su pequeña cabeza. Entre las plumas en la punta de las alas se asomaban unos dedos huesudos, y gritaban tanto que no se sabía si reían.
Paralizados por la sorpresa y con los pelos de punta, no imaginaban que lo peor estaba por suceder. Una de las aves, cual si fuera un loro, empezó a decir algo que al principio no entendían, pero que segundos después escucharon con claridad: los estaba llamando por su nombre, “como si pasara lista”, decían los que esto vivieron, y repetía los nombres uno tras otro. ¡Sin escopetas, y oscureciendo! Presas del pánico, comenzaron a lanzarles piedras. ¡Tenían ante sí a un grupo de brujas!
Uno de los hombres, llamado Rosalío, arrojó una gran roca con la puntería de quien hace esto a menudo. Dio de lleno en una de las alas de aquellas grotescas aves, y se escuchó un ruido seco, como si algo se rompiera, pero la oscuridad casi total los obligó a regresar con los animales del rebaño que sobraban, porque los otros habían regresado solos. Cuando llegaron al poblado tomaron unos tequilas para bajarse el susto e intercambiaron detalles de lo acontecido. Habían presenciado un hecho inverosímil, y era difícil que les creyeran.
Al día siguiente se levantaron tarde y salieron de sus casas. Nada había cambiado, todo seguía igual en el pueblo: la misma gente, los mismos perros… incluso la vieja jorobada ese día había bajado del cerro y caminaba por donde siempre. Pero cuando la vieron más de cerca notaron algo que les causó gran temor por lo que habían hecho la noche anterior, y se dice que el miedo obligó a varios de ellos a salir del pueblo con rumbo al norte. La vieja tenía fracturado el brazo en el mismo lado donde Rosalío le atinó al pajarote.
Los años han pasado, pero la aparición de las brujas no se olvidado. De la anciana centenaria no se supo nada más. No volvió a verse su encorvada figura, su abundante y desaliñado cabello ni su lento caminar, y sólo quedó grabada en la mente de muchos su mirada cuando, volteando la cabeza, decía el nombre de todos los que cruzaban su camino. ¿En verdad desapareció para siempre, o acaso cambió su apariencia, transformándose en alguien más joven? ¿O quizá heredó sus conocimientos de brujería y manejo de las hierbas a las mujeres que actualmente hacen curas y limpias en el mismo lugar? Esto es fácil de comprobar, pues muchas personas acuden a buscarlas al Senegal de las Palomas. ¿Qué habrá de cierto en estas especulaciones?