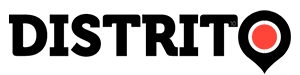El viento esculpe la piedra,
la piedra es copa del agua,
el agua escapa y es viento.
Piedra, viento, agua.
—Octavio Paz.
El proyecto de crear la Reserva de la Biósfera en Tehuacán, Puebla-Cuicatlán, Oaxaca, nació cuando se construía la autopista que une a Oaxaca con Cuacnopalan, Puebla. Entonces se redescubrió en la zona un rico binomio histórico-ambiental que le valió su declaración como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad.
La aparente aridez actual del paraje nos engaña. La vegetación nos sorprende, sugiriendo diferentes inicios. ¿Qué fue, antes de ser lo que hoy descubro? La diversidad geológica me lleva por nuevos derroteros. ¿Cómo es posible que un pez llamado Teoichthys kallistos (el pez de Dios) haya dejado impresa su memoria en un fósil en ese lugar? ¿Cómo es que esa roca caliza, con su cualidad alcalina y su naturaleza esponjosa, logró hacerse presente cargando cinco millones de años de historia? ¿Cómo entender que durante dos siglos científicos europeos caminaron por los mismos senderos donde dejaron sus huellas animales prehistóricos y por arenas que antes fueron mares y lagunas, y hoy resguardan vestigios de felinos, camellos y flamencos que habitaron la ribera del lago, cuando hoy vemos barrancas de 150 metros de profundidad y abajo el río Xamilpa, afluente del Atoyac? Las lajas con tonalidades rojizas son, así de simple, un libro de historia natural. Caminamos sobre Pangea, el gran supercontinente que al final de la era Paleozoica ocupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta.
Este inefable sitio es nuestro, y podemos atravesarlo y admirarlo cuando viajamos por carretera de la Ciudad de México a Oaxaca. Y si decidimos hacer completa la aventura, hay que desviarse a Tepexi de Rodríguez (Tepexi significa ‘roca partida’ en náhuatl), y llegar al Museo Regional Mixteco Tlayúa (‘El lugar del crepúsculo’) o el Museo de Sitio de Pie de Vaca, para poder dar nombre al asombro y descubrir que nuestra tierra nunca se queda en silencio, siempre nos susurra: jamás fuimos primeros. Aquí recordamos que sólo somos parte de una historia repleta de sonidos, y que si sabemos escuchar empezaremos a entender lo que intentamos ser cuando aprendemos a respetar la naturaleza, como lo hizo en los años cincuenta la familia Aranguthy. Ellos iniciaron la comercialización de la piedra de la cañada llamada Tlayuá, de tonalidades rojizas, repleta de huellas del pasado, respetando su lección paleontológica.
En el lugar existió un gran lago, cuyos litorales visitaban grandes mamíferos y aves exóticas; las pinturas rupestres y las zonas arqueológicas nos hablan de asentamientos que sorprendieron a los recién llegados españoles en el siglo XVI. A su vez, los conquistadores dejaron construcciones religiosas mientras intentaban descifrar el otomí, el náhuatl y otros sonidos que llenaban sus oídos más de asombro que de palabras.
Dorado tepexi, tlayúa y ónix, el alabastro mexicano precursor del cristal para la iluminación de templos y casas: lajas, pizarras, rocas que dibujan un paisaje rojizo. La tierra es fértil para el crecimiento de nopales, cactáceas, flores de agave y los tetechos con siglos de antigüedad que sorprendieron a Francisco Javier Clavijero, al científico alemán Alexander von Humboldt y al barón Wilhelm Karwinski. El último puso la región en la mira de museos e instituciones de investigación de Europa, y durante un buen tiempo se dedicó a la exportación de cactáceas, que eran una curiosidad dilecta para la nobleza europea, y obtuvo una respetable fortuna con esa actividad.
Volver la mirada al pasado infinito, detenernos en la inmensa diversidad y riqueza de nuestra tierra nos lleva a entender la importancia de la preservación de estos paisajes, que nos dan identidad, orgullo, conocimiento y asombro.