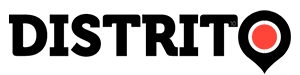El Real Convento de Santa Clara ocupa terrenos que el propio Fernando de Tapia legó a su hija María. Ella, con clara vocación religiosa, lo cedió por voluntad propia a las monjas clarisas. Con aportaciones de los fieles, tanto criollos como españoles, se construyó una sólida y magnífica edificación. Desde sus inicios, el convento se enriqueció con ornamentos y retablos únicos por su elaborado trabajo y el patinado en oro de 24 kilates que cubre la magnífica talla en madera hecha por artesanos indígenas.
Sus enrejados dan constancia de la pericia de los herreros queretanos, quienes con martillo, yunque y sudor forjaron el metal para entrelazarlo y formar un magnífico tejido, tan hermoso como duradero. Su técnica para “abrir” el hierro al rojo vivo y dejar un orificio para por él entrelazar otro hilo, como un bordado de aguja, aún se admira en el coro y el sotacoro, y en el balcón de las clausuradas. Éstas participaban a desnivel en los oficios religiosos en un tiempo cuando la fe era de verdad, una época de milagros espectaculares y convincentes que los sacerdotes relataban para que sirviesen de ejemplo.
El convento albergaba a las hijas de pudientes y piadosas familias, por lo que el dinero para su construcción no escaseó; además, en diferentes momentos de su historia vivieron en sus cercanías familias muy conocidas e incluso nobles, como la propia esposa del marqués de la Villa del Villar del Águila, quien siempre apoyó a las clarisas.
La mismísima doña Josefa Vergara y Hernández las adoptó como hijas suyas, y mes con mes las dotaba de alimentos y dinero, incluso después de su muerte. También estaba la familia Mota y muchos más, que contribuyendo para los gastos del convento dieron a Santa Clara el calificativo de “joya religiosa”, hasta que un ocurrente retiró el retablo principal para modernizar el altar. No tiene ya caso recordar lo negativo. El daño se hizo y forma parte de la historia de Santa Clara.
Un elemento indispensable para la liturgia, además de los candelabros, manteles, cálices y custodias de oro, era el órgano, requerido para enmarcar con música sacra las celebraciones religiosas. En cierto momento se compró en la capital un órgano tubular importado, con su complejo mecanismo de fuelles y registros, teclas bien terminadas y pedales de madera. Dignas eran de verse las ornamentaciones de tan hermosa obra de arte, de creación cien por ciento artesanal y que requería, además de conocimientos musicales, una estupenda condición física para tocarlo.
Un joven organista se hizo cargo de tocar el nuevo instrumento desde los primeros días, apenas lo hubieron instalado y probado. Mientras desempeñaba sus funciones musicales, empezó a notar a una bella monja, muy joven, cuyo rostro hacían más hermoso el marco de la blanca tela y el oscuro velo. En el sitio reservado para ellas, ninguno de los fieles notaba su presencia por el velo que la separaba del mundo, además de las sólidas rejas del claustro.
El organista la observaba en la penumbra, apenas iluminada por la luz matutina que se colaba en la iglesia, entre el grupo de religiosas que todos los días, en punto de seis de la mañana, iniciaban el día encomendándose al Señor. Él se sentía afortunado porque el lugar de acomodo que el órgano requería, para mayor sonoridad y para cumplir sus funciones ornamentales, le daba oportunidad de verla sin que nadie lo notara. Y al verla tanto, terminó por enamorarse perdidamente de ella. Se convirtió en una obsesión y, poco a poco, pasó a ser parte de su vida: pensaba tanto en ella que no podía separarla ya de su existencia. Tenía que ser su esposa. La amaba con todas sus fuerzas, pero existía un impedimento infranqueable: no, no era la monja, quien ni siquiera se enteró, ni había fijado sus castos ojos en el que con tal pasión la amaba; a él lo detenía su fe, su religión, sus creencias, las que le había inculcado su madre, viuda desde que él tenía 7 años. Su madre que como refugio del dolor se volcó en la fe, en la religión, y él la acompañó siempre; por eso no podía fallar a su madre, a su religión. Pero estaba de por medio algo más fuerte: el ardiente amor por la bella monja.
En su desesperación, primero rezó, y pidió a Dios que le concediera a su sierva como esposa; justificó su petición diciendo que su amor era puro, libre de pecado. Pero, al no obtener respuesta y enloquecido de amor, invocó al demonio. No importaba nada, ni su vida ni su alma, sólo la hermosa monja de cara angelical y sonrosadas mejillas, cual querubín del propio retablo de la iglesia. Esta intensa pasión superaba sus fuerzas; se justificaba por su amor puro, y en pocos segundos, se recriminaba su pecado, así hasta que la zozobra quebrantó su ánimo. No podía seguir viviendo con este conflicto. Pudo más la culpa de sentirse un pecador por desear a una inocente monja, a quien ya había manchado con sus “malos pensamientos”. No merecía vivir. Le había faltado a su madre, a sus principios, invocando al diablo; había caído en pecado.
Dirigiéndose al cajón del ropero donde guardaban los recuerdos de su padre muerto, entre camisas viejas, fotografías color sepia y un quepí con escarola republicana, tomó una vieja pistola con la que su orgulloso padre aparecía en la única foto como militar que de él existía; tomó su rosario, se puso su escapulario, y lo perforó al nivel del corazón, como castigo por haberle causado tanta desdicha.
A la mañana siguiente, el único que notó la ausencia del organista fue el sacerdote, porque al cantar quedó esperando la respuesta musical y, como ésta no llegó, con rápida mirada notó el banco del órgano vacío. Sin darle importancia, continuó el oficio religioso y, mecánicamente, volvió a cantar, sin recordar la ausencia del ejecutante, pero apenas recapacitaba de su error cuando del órgano surgieron unas notas, que por su sonoridad y sus acordes nunca había producido instrumento alguno. Y no sólo eso: con los cabellos de punta, siguió escuchando melodías nunca oídas. No se trataba de ruidos, se producían acordes de tal forma que los fieles empezaron a voltear al sitio en donde se encontraba el órgano, pero no había nadie tocándolo.
El sacerdote, presa del temor, empezó a rezar en voz alta. Los fieles, horrorizados por lo que presenciaban, incrédulos, no podían saber si se trataba de un milagro o de un hecho demoniaco. La situación inexplicable siguió por varios minutos y, de improviso, cesó, quedando todo en un profundo silencio.
Los comentarios a la salida del templo, ya en las puertas que dan al jardín de Santa Clara, menudeaban entre los fieles que no se explicaban lo sucedido. De pronto vieron a una mujer que apresuradamente se dirigía a la iglesia. Se trataba de la madre del organista, quien minutos antes tuvo, para su mala fortuna, que encontrar a su hijo recostado en su cama, muerto, con el corazón perforado por una bala, pero no dijo más. Ella como madre había sentido lo que su hijo padecía: el amor, pero no sabía de quién. Sólo lo intuía; lo presentía como madre. Se trataba de un amor imposible.
El órgano continúa en el mismo lugar en el templo de Santa Clara, y por más esfuerzos que se hicieron, nunca lograron que volviera a sonar. Nadie podía explicarlo, pero quedó inservible, como “si lo hubiera tocado el diablo”.